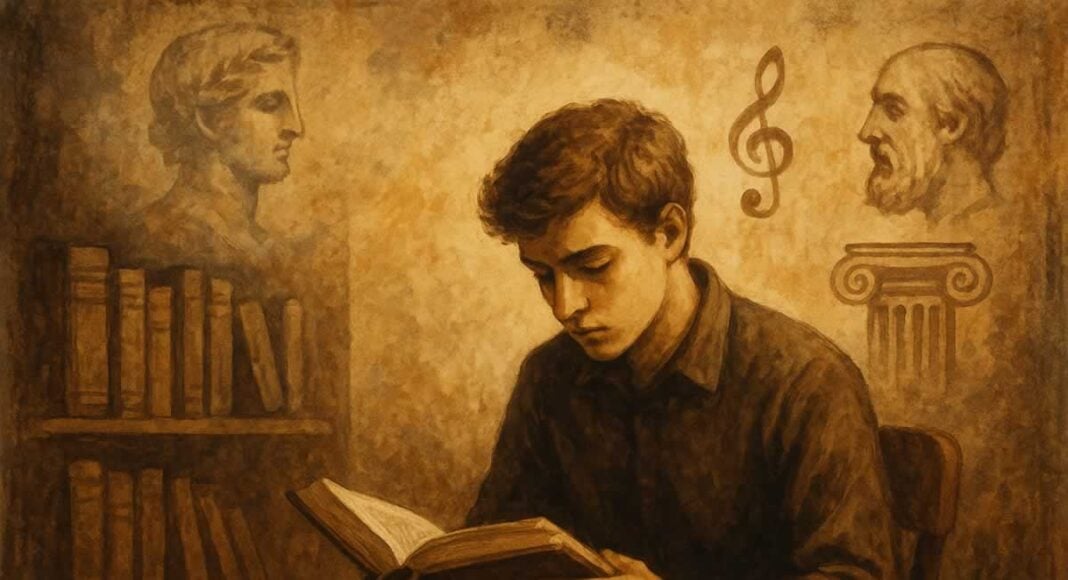Si, por curiosidad o por azar, uno se acerca a un grupo de jóvenes de entre dieciocho y veinte años —esa franja generacional que oscila entre los últimos ecos del milenialismo y la llamada Generación Z—, no tardará en percibir un desconcierto inquietante. La mayoría de ellos será incapaz de identificar al arquitecto que diseñó la cúpula de Santa María del Fiore, apenas un par reconocerá el nombre de Eduardo Mendoza, y ninguno sabrá explicar qué significado otorgaba el mundo clásico a la palabra poesía. No se trata de un reproche anecdótico, sino del síntoma de una amputación intelectual progresiva, tan invisible como irreversible.
Si el observador insiste en su examen y solicita una breve enumeración de las artes, hallará un mosaico de respuestas tan erráticas como confusas: algunos elevarán la tauromaquia al rango de arte supremo, otros dudarán entre la pintura y el diseño gráfico, y más de uno creerá que la música sinfónica no es sino una derivación de los himnos deportivos televisivos. Y sin embargo, en apenas un lustro, buena parte de estos jóvenes —ajenos al linaje cultural que los precede— estarán en disposición de opositar a la Administración Pública o de incorporarse como docentes a las aulas en las que se formarán las siguientes generaciones.
El problema no es nuevo, pero sí cada vez más profundo. Las Humanidades —ese entramado disciplinar que sostiene la arquitectura simbólica de las sociedades— han quedado reducidas a un vestigio marginal dentro de los sistemas educativos.
La supuesta “modernización” de la enseñanza ha priorizado la empleabilidad sobre la erudición, el rendimiento sobre el pensamiento y la eficacia sobre la reflexión. Lo que se entiende hoy por formación “útil”, no es otra cosa que una respuesta dócil a las demandas de un mercado que ha colonizado incluso el lenguaje pedagógico.
Las Humanidades, sin embargo, requieren otro tempo: su ejercicio no se mide en productividad, sino en densidad de sentido. Pensar, leer, contemplar o interpretar son acciones que precisan lentitud, concentración y silencio.
Y en eso radica su incompatibilidad con la cultura digital, cuya lógica es la del estímulo inmediato, el desplazamiento continuo y la obsolescencia programada del pensamiento.
Se ha sustituido la lectura pausada por el consumo fragmentario de contenidos; el análisis por la opinión instantánea; la conversación por el monólogo autoafirmativo de las redes.
En un contexto así, ¿cómo esperar que un adolescente se detenga ante un soneto de Quevedo, una partitura de Bach o un cuadro de Ribera?. La exposición constante a un flujo de información ilimitado ha generado una patología colectiva: la saturación cognitiva.
La mente saturada no piensa, reacciona. No razona, responde. Las plataformas de comunicación —de WhatsApp a TikTok— no son solo instrumentos de distracción; son dispositivos de modelado emocional y lingüístico. A través de ellas, el sujeto se convierte en consumidor de afectos encapsulados y juicios prefabricados.
La consecuencia es doble: se ha debilitado el músculo crítico y se ha atrofiado la capacidad de asombro. El tiempo, ese recurso irrecuperable, ha sido absorbido por el flujo del Big Data. Hemos olvidado que la mirada sobre el patrimonio —literario, artístico, filosófico— constituye no solo una reserva estética, sino una forma de resistencia simbólica frente a la homogeneización de la cultura global.
Leer a Cortázar, a Virginia Woolf, a Cervantes, a Marx o a Nietzsche no es una simple actividad de ocio culto: es una experiencia de emancipación interior; un viaje hacia lo más profundo de la memoria colectiva, un diálogo con los que pensaron antes que nosotros y cuya voz sigue anticipando el porvenir.
Las Humanidades son, en este sentido, un territorio de profundidad en una época de superficies. Son las procelosas aguas originales en las que, el ser humano se reconoce como especie pensante.
En ellas germina el lenguaje, se fragua la memoria y se interroga la conciencia moral. Sumergirse en su estudio implica emprender un viaje excéntrico, opuesto al curso dominante de la supina hipervelocidad digital. Quien decide recorrer ese trayecto emerge transformado: porta la curiosidad de Leonardo, la ironía de Shakespeare, la lucidez de Simone de Beauvoir, y también la extravagancia de quien ha comprendido que la ignorancia ya no es un accidente, sino una estrategia.
La cultura del emprendimiento, tan ensalzada por los discursos oficiales, ha terminado por erigirse en paradigma social. Su retórica de la innovación perpetúa se acompasa con la lógica del rendimiento sin descanso y la exhibición constante de éxito. Todo se mide, se monetiza y se muestra.
En ese universo de visibilidad compulsiva, las Humanidades resultan improductivas y por tanto, prescindibles. Es precisamente ahí, donde radica su potencia subversiva: en ofrecer aquello que no se puede comprar, vender o cuantificar.
Porque si nuestros jóvenes conocieran a Brunelleschi, entenderían que toda gran empresa técnica conlleva un dilema ético y un trasfondo político; sabrían que la cúpula de Florencia no fue solo una proeza de ingeniería, sino un acto de desafío intelectual frente a las jerarquías de su tiempo. Tal vez reconocerían en las torres financieras de hoy —esas modernas catedrales del capital— la misma aspiración de dominio revestida de modernidad. Y si comprendieran el sentido original de la poesía, sabrían que nombrar el mundo no es una cuestión de eficacia, sino de dignidad; que las palabras son refugio, resistencia y posibilidad.
Las Humanidades no son, por consiguiente, un lujo para nostálgicos ni un adorno académico, sino una tecnología moral de la existencia.
Su aparente inconsistencia es, en realidad, el reflejo de nuestra inconsistencia colectiva: la de una sociedad que ha renunciado a pensar en profundidad para sobrevivir en la superficie.
Quizá algún día, más pronto que tarde, comprendamos que el progreso no consiste en acumular datos, sino en conservar preguntas; que el verdadero avance no es la aceleración, sino la conciencia del movimiento. Y entonces, acaso, las Humanidades volverán a recobrar la carta de naturaleza que les fue arrebatada por la superestructura política del capitalismo, y a ocupar el lugar que, sin duda ninguna, nunca debieron perder: el de recordarnos quiénes somos cuando todo lo demás se olvida.