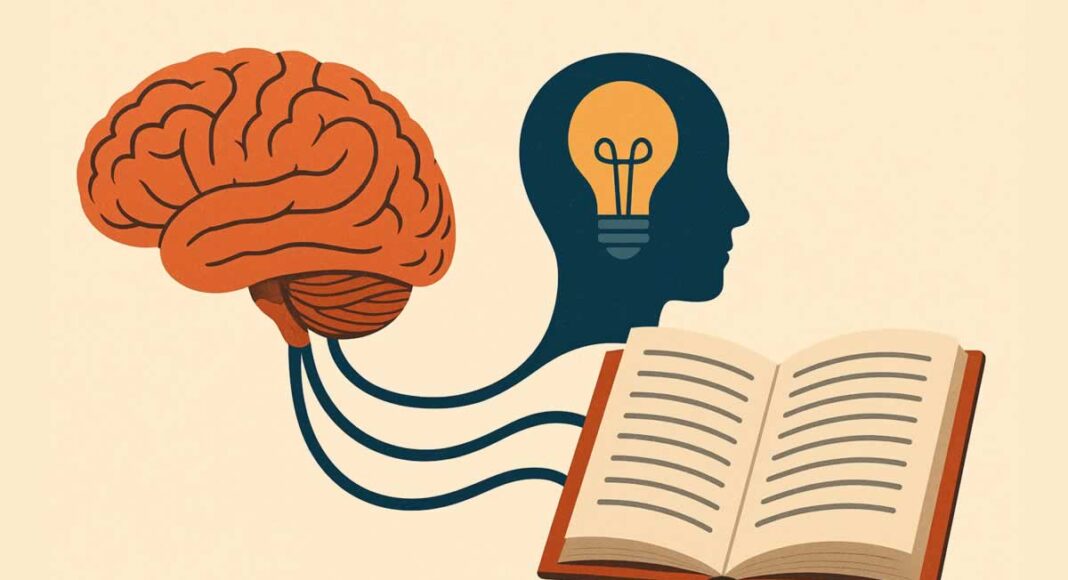A mi amiga, Carmen Caminero Pardo
(Maestra implicada en los procesos de aprendizaje de la lectoescritura de centenares de alumnos)
La lectura y la escritura constituyen conquistas culturales de la humanidad que no surgen de manera espontánea en el desarrollo individual. A diferencia del lenguaje oral, cuya adquisición se apoya en predisposiciones genéticas y en una arquitectura cerebral específicamente adaptada para ello, la lectoescritura es un sistema artificial que requiere una enseñanza explícita, sistemática y prolongada en el tiempo.
Los avances recientes en neurociencia cognitiva confirman que el cerebro humano no nace preparado para leer: se convierte en un cerebro lector gracias a un proceso de aprendizaje que implica una profunda reorganización neuronal. Esta transformación activa de manera coordinada diversas áreas cerebrales que, originalmente, no evolucionaron para procesar símbolos escritos. A través del llamado “reciclaje neuronal”, regiones destinadas a la percepción visual, la audición y el lenguaje oral se integran en una red funcional nueva, diseñada para decodificar y comprender el texto. Este hallazgo pone de relieve la importancia de una enseñanza intencional y metódica, capaz de guiar este proceso de adaptación cerebral.
Pero la lectura no solo deja huellas visibles en la arquitectura del cerebro: también provoca una metamorfosis silenciosa en la forma de pensar, sentir y percibir el mundo. La literatura lo ha intuido desde siempre. Marcel Proust, en “Sobre la lectura”, describió la experiencia lectora como “una amistad”, un encuentro íntimo y silencioso con otras voces. Jorge Luis Borges, lector insaciable antes que escritor, afirmaba que “uno no es lo que es, por lo que escribe, sino por lo que ha leído”, recordándonos que leer significa mucho más que descifrar signos; es dejar que otras miradas nos habiten, ampliar los límites del pensamiento, afinar la sensibilidad y construir, poco a poco, una identidad más rica y compleja. Paulo Freire, por su parte, advertía que “leer no es caminar por las palabras, es tomar conciencia del mundo”, subrayando que la alfabetización comienza con el reconocimiento de los sonidos y las letras, pero culmina en una lectura más profunda: la de nuestro entorno, nuestra propia vida y las vidas ajenas.
La escritura, en cambio, constituye la otra cara inseparable de la lectura. Aunque son actos diferentes, se retroalimentan constantemente y su aprendizaje debe desarrollarse de manera paralela. La lectura nos proporciona vocabulario, estructuras, ritmos e ideas; es una forma de escucha y de apertura. La escritura, en cambio, nos obliga a leer de otro modo: escribir nos convierte en lectores más atentos, analíticos y críticos. Su aprendizaje exige no solo competencia lingüística, sino también el desarrollo de la motricidad fina, que debe ser estimulada sin dejarse arrastrar por el predominio de las pantallas y la inmediatez digital. Además, escribir es dar forma al pensamiento, es afilar la conciencia, como lo expresaba Sylvia Plath al afirmar que “cada vez que escribo tengo la impresión de que estoy afilando la conciencia”, una imagen poderosa de ese encuentro entre idea y trazo sobre la página en blanco.
En definitiva, leer y escribir no son simples destrezas escolares: son maneras de habitar el mundo, herramientas para comprenderlo y transformarlo. Constituyen, a la vez, un derecho y una llave que abre la puerta al viaje intelectual y emocional que es la vida. Comprender cómo se construye ese viaje en el cerebro humano es el primer paso para garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a él. Esta perspectiva no sustituye la experiencia del docente, pero la enriquece y refuerza. En un momento histórico en el que la investigación sobre el cerebro avanza con rapidez, la colaboración entre la neurociencia y la pedagogía se perfila como un camino fértil para mejorar los aprendizajes y atender la diversidad de procesos lectores y escritores.